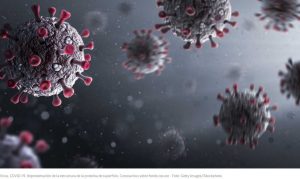LA FIESTA DE ENERO

Óscar Álvarez Bisbal
Inusitada actividad despertaba en el pueblo la proximidad de la fiesta. Todos sus pobladores en una u otra forma, se preparaban para este acontecimiento. Se pintaban las casas, y las señoras extendían los benéficos efectos de la escoba, hasta la media calle. Todos se preocupaban por estrenar alguna prenda de vestir, particularmente las mozas que para aquella fecha tenían que incrementar el ropero.
En realidad, la fiesta comprende dos motivos a celebrar. Uno religioso dedicado al patrón del pueblo, el Señor de los Desamparados, y el otro dedicado al Año Nuevo. Ya desde la víspera, las casas y las calles se ven nutridas de gentes de fuera que vienen al pueblo con este motivo.
Por la noche la plaza iluminada con derroche de faroles, encuentra estrecha su capacidad para tanto viandante. Se ven mozas en traje blanco de “tira bordada”; mozos endomingados de grandes sombreros de “chito” con copa piramidal y falda suspendida a lo Napoleón; peones de hacienda vestidos de casinete y descalzos, aunque el calzado lo llevan terciados al cuello por no haber podido soportarlos; señoras al cuidado de sus niñas, y grupos de mozuelos en maliciosa franquichela.
Todo esto hace un conjunto armonioso, pintoresco y alegre. A los acordes de una banda de músicos, comienzan los castillos, primero con los fuegos artificiales, lagrimillas y bombardas, y luego con los castillos propiamente dichos.
Estos se queman por tramos hasta llegar a la coronación que luego prendida, destaca luces de candelillas por toda la armazón. Un jolgorio de luz invade la plaza, mientras se escuchan rezongantes deslices de cañas giratorias y estridentes quejidos y sorpresivos cohetazos. Cuando ya están por extinguirse las cascadas de luces, se prende la “paloma” que gira primero amodorrada para emprenderla luego fugaz por el espacio y reventar profusa en radiantes centellas rojas, verdes, amarillas y blancas. Para el final, queda la “portada”, en la que el pirotécnico ha puesto todo el gusto de su arte. Esta ostenta un motivo religioso brillante y enceguecedor que se extingue lentamente abandonando un humo azufrado que invita a toser.
Terminada la quema y mientras la banda toca sus marineras, la gente va invadiendo las “ramadas” en donde se exhiben viandas y golosinas. Bizcochos, oquendos, empanadas, rosquillas en sarta, alfajores, ponches y helados. La única heladería era la de “Chancalatas”, que yo lo entendía como el genio precursor de los helados. De ordinario, su oficio era el de hojalatero, pero llegada la fiesta, se convertía en eximio heladero. Presentaba helados para todos los gustos: vainilla, leche, frutilla, naranja, lúcuma y sabe Dios cuantas variedades más. No ha tenido jamás rival este Chancalatas del pueblo.
Otro motivo de curiosidad y de atracción varonil, era las “Maracas”. Cada una con su maraquero, tipo éste simpático, gracioso y bonachón que invitaba a jugar.
– Se va, se va la maraca. Se va la maraca.
Y las monedas caían sobre el diablo, la dama, el borracho, el corazón iluminadas por la oscilante llama de carburo de dos candiles laterales.
Cuando se iba la maraca, pagaba los resultados:
– Dos diablos, una dama, un borracho, y lo demás para la casa.
Otro atractivo para varones, era el “choclón”. Consistía en un hueco cónico y profundo excavado en el suelo, en cuyo vértice contenía un pequeño recipiente. Las apuestas se hacían a pares o nones entre los parroquianos, luego se tiraban hacia el fondo ocho cocos pequeños. Si entraban en el recipiente, dos, cuatro, seis u ocho, ganaba el que dijo pares; y si entraban uno, tres o cinco, ganaba el que dijo nones. Se cruzaban las apuestas de a una libra para arriba, recibiendo el choclonero sólo por fomentar la distracción un porcentaje convencional.
Todos entretenidos hacían hora esperando el Año Nuevo, llegado el cual, a las doce en punto de la noche, despertaba nuevamente la algarada que se refugiara momentáneamente en las ramadas y en los juegos de azar. Era un unánime palmoteo de espaldas que iban a morir nuevamente en las cantinas o en las fiestas particulares.
Los balcones de la tía María, estratégicos para una visión completa de la plaza, estaban esta noche rebosantes de gente. Todos dispuestos a recibir el alba del nuevo año con cena, baile y alegría. Era la época de la cintura avispa, los trajes largos y el peinado en tupé de la moda de 1910 así como el momento de “Sobre las Olas” y los valses de Straus. Ritmo, ritmo de valses hasta el amanecer.
La misa del día siguiente, era solemne. Misa de fiesta con repiqueteos y troyas interminables. Misa con asistencia unánime del pueblo y banda de músicos, y sermón y curas de casulla. Yo prefería estar con los muchachos a la pesca de cohetes sin reventar para hacerlos estallar por nuestra cuenta. Descubrimos que un poco de pólvora puesta entre dos piedras y golpeada con una tercera, detonaba más fuerte que un camaretazo, y descubrimos también trepados sobre el huarango de la esquina, las trampas del maraquero.
Por la tarde salía la procesión del Señor llevando la bendición a todos los hogares. La tía María me obligaba a seguir con ella el lento paso de la procesión. Hacía un recorrido largo por la calle principal del pueblo hasta sus orígenes en los “Granados”. De vez en vez, la gente se detenía por que el Señor llegaba a un altar. Allí se hacía una “posa”.
El cura rezaba en alta voz y todos se arrodillaban. Estas posas se repetían en cada altar los cuales competían en esplendor y belleza. Las calles se regaban con pétalos de flores y desde los techos se cubría al Señor con “mistura” por medio de una larga caña con un cestillo al extremo. Era una demostración de fe y devoción por la sagrada imagen, tradicionalmente milagrosa, del Señor de los Desamparados”.
Mi resistencia de niño se rendía a tan lento caminar, pese a lo cual tenía que aguantarme al lado de María hasta volver a la iglesia a eso de la “oración”. Allí se repetían las detonantes troyas, y el pueblo se sentía satisfecho por haber solemnizado la fiesta de su Patrono. Luego vendrían nuevos y agobiadores días de trabajo, y tal vez si la muerte sorprendería a algunos. Que se cumpla tu voluntad Señor, y cada cual renovada su fe, abandonaba la plaza en serena y contrita resignación.
La campanas tocaban el Angelus, y allí estaba Cristo Crucificado despidiendo a su pueblo, que lento tornaba al campo, a la hacienda o a la parcela con renovados bríos para esgrimir la lampa y el arado en busca del telúrico soplo que aliente a su simiente a devolver su esfuerzo en óptimas cosechas.